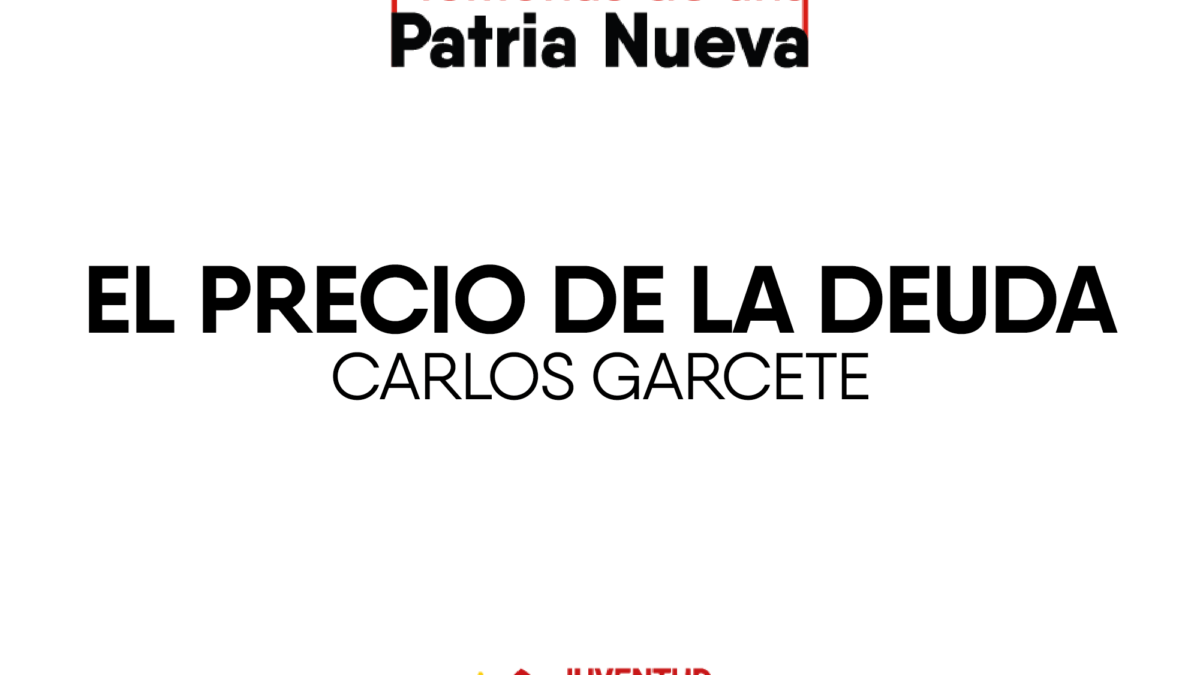El precio de la deuda

Camarada
24 de enero de 2024
Antología de una roja tierra
28 de marzo de 2024Carlos Garcete
Carlos Garcete nació en Asunción el 11 de octubre de 1918. Fue pintor, dramaturgo y cuentista. Tuvo que vivir en el exilio a partir de finales de los años 40. Fue compañero de ruta de la militancia comunista paraguaya, muy cercano a Hérib Campos Cervera (h), Elvio Romero y José Asunción Flores. Representó a Paraguay en el Festival de la Juventud en Moscú en el año 1957. Falleció en Asunción el 29 de diciembre de 2003.
- Nota del editor: la versión recuperada y en castellano del cuento “El precio de la deuda”, que se presenta a continuación, fue originalmente publicada en ucraniano en el número 2 de la revista soviética BCECBIT, del año 1976. La publicación reproducida respetó la forma exacta en la que fue publicada en la edición original antes mencionada, tanto en la gramática de la escritura como en los signos de puntuación.
La noche era sombría y oscura como el alma de un carcelero. Parecía que el bosque no iba a acabar nunca. Cada paso le pesaba. En esos casos siempre es mejor detenerse, descansar y esperar al amanecer.
Pasaron dos largos días de que Juan González huyó de las plantaciones de yerba mate. Durante dos interminables días se hizo paso a través de una selva impenetrable. Dos días de constante, pesada lucha con la naturaleza luego de huir de su patrón, que lo explotó y humilló por cinco años.
Él, al fin, comprendió que nunca podría soldar su deuda y que con el tiempo ella solo aumentaría. Entonces, decidió huir lejos, donde nadie lo conociera, escapar para salvar su vida, que el patrón valoraba menos que la vida de un caballo o una mula.
Dormirse era imposible. Ya hacía una hora que llovía. Juan estaba completamente empapado. La idea de que el departamento de búsqueda de Capanga ya lo está buscando no le dejaba dormir, cuando necesitaba descansar al menos una hora. Al respecto de que debía seguir, no había nada que pensar. Al azar salió a un claro en el bosque y se sentó sobre un árbol caído.
El cansancio en un instante le ganó y Juan ya no entendía, qué le había sucedido, qué es lo que hacía bajo aquél árbol de ciruela, sin fuerzas y con la ropa toda mojada. Juan hizo un esfuerzo para enderezar sus ideas y recordar aquel día soleado, el cielo sin nubes sobre su casita, cuando el reclutador lo interrumpió:
– No pierdas tu oportunidad González, pago mil pesos a aquel que va a Maidana a cosechar yerba mate. Decide pronto, ya muchos ya se inscribieron. Es mucho dinero, González, no seas tonto.
– ¿Qué tan pronto podré pagar ese dinero con mi trabajo? –preguntó Juan González
– ¡En dos-tres meses! Luego quédate un tiempo, para ganar más y cuando vuelvas a tu casa podrás comprarte un pedazo de tierra.
A Juan lo atrajo la perspectiva de tener su pedacito de tierra. Así dejaría de romperse el lomo para el patrón. Con entusiasmo preguntó:
– ¿Cuándo hay que ir?
– Mañana por la tarde.
No dejar pensar al peón es la regla de todo reclutador; hay que concretar el contrato antes de que el trabajador, gastado el adelanto, cambiara de idea.
– Firma aquí – insistía el reclutador – pasándole a Juan un cuadernillo.
Juan con desconfianza miro el espacio donde debía poner su firma.
– Si no sabes firmar mejor aún. Nos gustan más quienes no saben escribir, ni leer. Los instruidos siempre discuten. Puedes dejar la huella de tu dedo grande. ¡Dale, pronto!
Juan automáticamente apoyó su dedo gordo sobre esa página del cuadernillo. Él no sabía lo que decía ahí. Ni siquiera se le pudo haber ocurrido que con su huella digital se estaba obligando a pagar tres mil pesos,
El reclutador contó tres billetes de cien pesos y los pasó a Juan. Además le dio un cheque por quinientos pesos en la tienda del pueblo donde él mismo cobraba un porcentaje sobre la ganancia. Juan tomó el dinero y con fuerza lo apretó en su mano. Nunca en la vida tuvo tanto dinero. Ahora ese dinero le pertenecía. Ahora puede gastarlo, como hacían todo los peones cuando recibían el adelanto.
Cuando se calmó un poquito, contó el dinero.
– Señor, aquí faltan doscientos pesos.
– ¡Tonto! Esos doscientos pesos, son mi comisión por haberte ayudado a encontrar trabajo.
– No se enoje Señor, solo preguntaba.
El cheque por quinientos pesos Juan le dio a su madre, para que se compre una pollera, yerba y galletas en la tienda del turco Abraham.
Los reclutadores ofrecieron una cena para todos por la ganancia de la firma de los contratos.
Lo único que le quedó a Juan en la memoria de aquella cena, era que a su lado estaba sentada una pegajosa mujer que a cada rato pedía que le sirva el vino. Recordó también que le regaló cien pesos. ¡Él no era tacaño! Pronto volvería rico, no quería en la noche de la despedida ganarse fama de tacaño...
Un relámpago rompió el cielo, retumbó el trueno amortizando los demás sonidos y recorrió el monte.
Juan retorno a la realidad, tratando de acomodarse sobre el tronco. La lluvia no paraba. Perforaba su cuerpo un fuerte dolor, todo se tornó oscuro y Juan tuvo que aferrarse fuertemente al tronco para no caer. Pasó un minuto o dos y cayó sin conciencia.
La lluvia ya paró cuando los perseguidores encontraron al fugitivo. Él estaba tirado en el pantano sin signos vitales.
– ¡Levántate, perro! — gritó uno de ellos y golpeó a Juan con la bota en el estómago. Juan se retorció del dolor y gimió. El latigazo hizo que se levante. Lentamente se puso de pie, pero otro golpe con látigo lo echó al suelo de nuevo.
Un hombrecito pequeño y flacucho de ojos rápidos se acercó a Juan, atando sus brazos en la espalda. Colocó una soga alrededor del cuello de Juan haciendo un nudo y estiró la punta que sobraba.
– ¡Camina, perro!
Cinco personas, armadas con cuchillos, pistolas, escopetas rodearon al fugitivo. Cada uno creía su deber el golpear a un hombre indefenso. Llevaron a Juan de vuelta a la plantación de mate.
Caminaron toda la mañana. Cerca del mediodía, cuando los “capangas” pararon para descansar y comer, Juan en silencio miraba, como ellos comían y bebían de sus cantimploras. Lo mataba un hambre torturador, Era el tercer día que en su boca no caía una gota de agua además de estar en pie todo ese tiempo. Unas ganas ardientes de escapar echaban sus ideas sobre la comida y el descanso. Su único deseo era llegar al otro lado del río. Allí estaba la libertad. Allí no lo podrían encontrar. Allí era otro país.
Un gordo policía quitó de su bolsa un pedazo de carne asada y lo acercó a la boca del fugitivo. Juan con ansias abrió la boca, pero el policía solo refregó la carne por sus labios y la tiró al pantano.
— ¡Ja-ja-ja! – a carcajadas se rieron los demás – ¿Tienes hambre? ¡Ish!
Uno de ellos golpeó a Juan por la cara. De su nariz empezó a correr sangre, él sintió en sus labios ese sabor salado. Juan quería limpiarse la boca pero sus brazos estaban atados.
– Dame un pedacito de carne – suplico él al policía pequeño con ojos rápidos.
– Aguanta. Pronto te va a dar de comer el administrador – contestó aquél.
– Aha, no menos de cien golpes — cínicamente agregó otro.
De nuevo se pusieron en camino.
Llegaron al pueblo al día siguiente, cuando el sol ya se escondió tras el horizonte. Por el cielo tranquilamente pasaban las nubes y abajo en la tierra, un hombre con la soga al cuello apenas caminaba entre cubiertas con paja y empapadas en suciedad chozas.
Los peones ya terminaron su trabajo, y con horror miraban al azotado y agotado fugitivo.
Al fin llegaron al centro de un pequeño pueblo, Juan ya no podía hacer un paso más, no tenía más fuerzas.
De la casa más grande – edificio de la administración – salió el administrador. Una cicatriz enorme partía su mejilla derecha. Decían que es la cicatriz que le dejó el golpe de un peón al cual él golpeaba. Decían además que por un atrevimiento así aquél pagó con su vida.
– ¡Les dije que no llegaría lejos! — contento exclamó el administrador. – ¡Te voy a mostrar lo que es huir! – susurró él y golpeó a Juan.
Los peones amontonados miraban a su amigo, que hace poco trabajaba con ellos y ahora estaba tirado en medio de la plaza como una montaña de carne ensangrentada. Sus corazones se contraían acalambradamente con cada golpe, a cada uno le parecía que lo golpeaban a él. Uno de ellos, no aguanto mas ver aquella inhumana tortura, se acerco al verdugo.
– ¡Detente! ¿Por qué golpeas a un indefenso? – con rabia gritó y colocó su mano sobre el mango de su machete. Cinco disparos sonaron en ese mismo momento y el peón cayó al suelo. Salir en defensa le costó la vida. Nadie más siquiera se atrevió a moverse.
Dos policías metieron a Juan en una choza. Sobre la tierra ya cayó la noche. Reinaba el silencio. Unos faroles lanzaban su tenue lucecita en la oscuridad. Juan quería librarse de las sogas, pero pronto entendió que aquello era imposible. Entendió perfectamente que no volverá a ver el sol, que antes del amanecer lo vana a matar, como mataban a los demás pobres que soñaban con escapar de esa esclavitud. Cerrando los ojos, intento aunque sea un poquito relajar su cuerpo, aquí el dejo su salud, trabajando catorce horas al día durante cinco años, siempre luchando contra malezas, bichos, mosquitos, cargando en sus cansados hombros pesadas bolsas de cien kilos, llenas de hojas de yerba mate. Sin vergüenza lo estafaban en la tienda donde compraba comida, quitándole la oportunidad de soldar su deuda. Y ahora lo van a matar como a un perro rabioso porque quiso escapar de esa cadena perpetua.
¡Mañana! Esa palabra ya no llamaba la atención de Juan, sabía perfectamente, que para él mañana no brillaría el sol. Sus pensamientos se mezclaron, un terrorífico cansancio se desplomó sobre él y así cayó en la inconsciencia.
Alguien tiró de la soga que aún colgaba de su cuello y Juan recuperó el conocimiento.
– ¡Levántate! — le ordenaron rudamente. Juan maquinalmente se levantó y salió de la choza. Sintió en su rostro la brisa mañanera. Juan respira profundo. Nunca le hizo nada malo a nadie, y he aquí – la muerte. ¿Será que es un delito tan grave tratar de escapar sin pagar la deuda? Acaso no lo tuvieron aquí a la fuerza durante cinco años?
– ¡Camina!
Esa palabra lo sacó de su ensimismamiento. Un policía se le acercó y le quitó la soga del cuello.
– ¡Y ahora corre!
Juan no podía entender por qué lo dejaban ir. Las cálidas ansias de vivir lo abrazaron. Se alegró de una manera indescriptible... y empezó a correr. Sonaron tres disparos. Tres balas se clavaron en su espalda. Él cayó de rodillas.
– ¡Asesinos! ¡Asesinos!
El cuarto disparo hizo callar al peón para siempre.
Amanecía.
El cielo del amanecer era rojo como la sangre de Juan González.